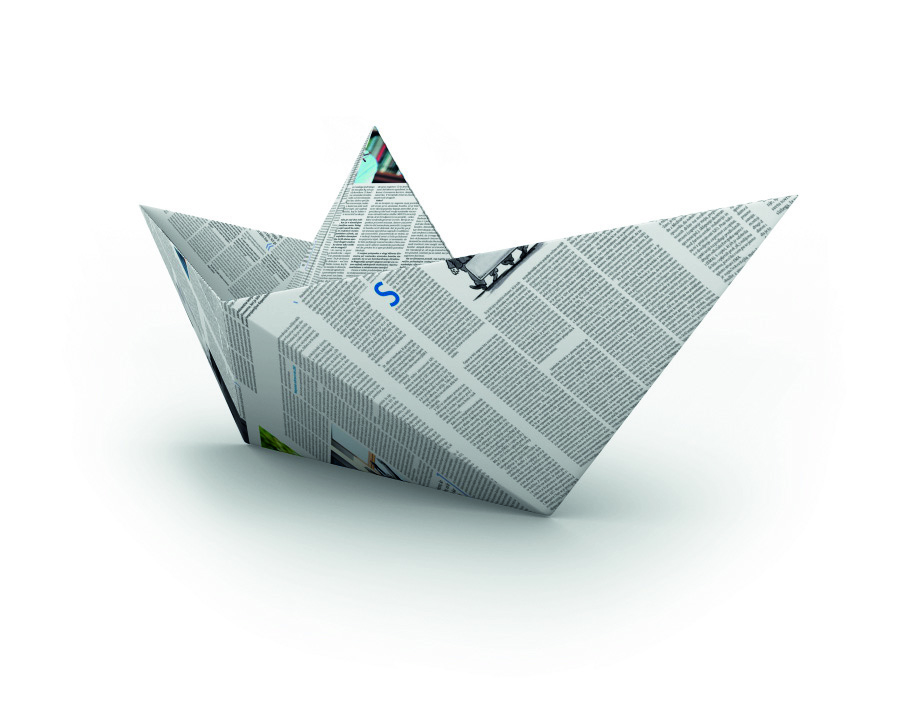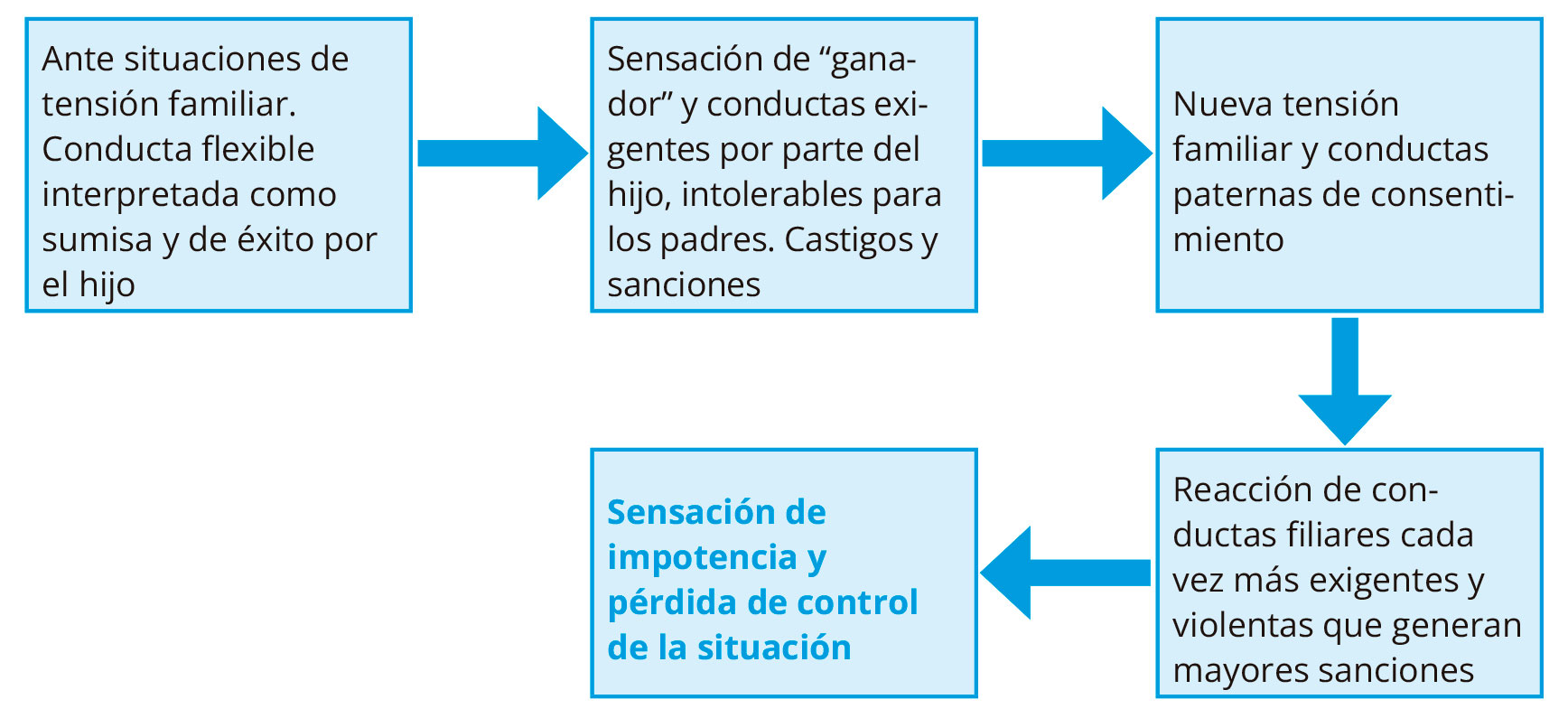Leire
E. Clavé Arruabarrena.
Médico jubilado, Especialista en Medicina Interna. Guipúzcoa.
Blog: relatoscortosejj

Ilustración: Omar Clavé Correas.
1
Los padres de Leire y el doctor Riera
El doctor Clemente Riera aplicó todo su conocimiento y su experiencia durante días para librar de la muerte a Leire, pero su cuerpo no pudo resistir más. Cuando la muchacha exhaló su último suspiro, el facultativo sintió una enorme tristeza y un profundo vacío. La enfermera que le acompañaba pronunció algunas palabras antes de salir de la habitación, pero el médico ni siquiera la escuchó y se quedó a solas contemplando el cadáver. El rostro de la joven irradiaba una dulzura que, pese a la dureza de su final, nunca había llegado a perder.
El clínico trató de mitigar su pena recordándola viva, sonriendo, entretenida con sus juegos de bolsillo, pero, lejos de disminuir su congoja, apreció que una extraña mezcla de emociones y sentimientos de desazón, de frustración y de ira crecían en su interior, adueñándose de él, enmarañando su alma sin dejar resquicio para el consuelo. Mientras trataba de contener el desconcierto que le asediaba, entró la mamá de Leire, quien, desfallecida, se acercó a la cama donde yacía el cuerpo inerte de su hija; su marido la seguía por detrás gimiendo, con la respiración agitada. Ambos, con los ojos anegados en lágrimas, se abrazaron a la joven mientras repetían su nombre dando voces desgarradoras.
De pronto, sonó el mensáfono avisando al doctor Riera que se dirigiera al control de enfermería. Antes de salir de la estancia, el galeno posó su mano en el hombro de la mamá de Leire, quién, volviéndose hacia él, le abrazó. El dolor de aquella madre le conmovió hasta el punto que no pudo reprimir su llanto; luego, se les unió el papá de Leire y, los tres, permanecieron enlazados, hipando y sollozando un buen rato.
2
Remordimientos
Al finalizar la jornada, Clemente abandonó el centro asistencial preso de un cansancio infinito y clamando en su interior contra la injusticia de la naturaleza. Junto al dolor y el desconsuelo, sentía remordimientos porque se daba cuenta de que Leire había fallecido sin que él la hubiera llegado a conocer bien. Nunca se le ocurrió preguntar si le gustaban las flores, si sabría reconocer el aroma de un tilo en flor, la fragancia de la madreselva, el perfume del jazmín o si, algún día, había disfrutado de un paseo por un prado cubierto de amapolas. Desconocía si le divertía tumbarse en la arena de la playa o le complacía el sabor a salitre en sus labios. Tampoco sabía si se emocionaba escuchando la música o el trino de los pájaros, si, al surgir el sol después de la tormenta, se maravillaba cuando aparecía el arco iris, o si, alguna vez, había notado que su rostro se arrebolaba al cruzar su mirada con la de algún joven que le agradaba.
El doctor Riera se sentía apesadumbrado al estimar que la ausencia de aquella adolescente solo le importaría a su familia; que su desaparición sería anónima para el resto del universo, como casi todas las muertes. Se preguntó si sus padres, sus hermanas, sus abuelos, ahora afligidos por el duelo, seguirían padeciendo con el correr de los años o si, ahora que ella ya no estaba, respirarían aliviados al comprobar que ya había dejado de sufrir. También consideró si, al fin, sus familiares alcanzarían la paz al saber que ya no deberían preocuparse de lo que le podría suceder a Leire cuando ellos ya no estuviesen; o si, a partir de ahora, todo sería confuso, con sentimientos encontrados de pena y de culpa cuando acudiera a ellos aquel pensamiento en el que, quizás un día, desearon su muerte y que, al momento, desecharon.
Por el camino, Clemente recordó cómo, cuando él era un niño y enfermaba, se aburría mucho guardando reposo en cama, los minutos transcurrían lentos y las horas se le hacían eternas. En ese instante, se detuvo a pensar si a Leire le ocurriría lo mismo, si los días y las semanas se le habrían hecho largos, y se estremeció al imaginar el posible padecimiento de la joven. Abrumado, alzó su mirada al cielo y rogó al Señor porque el tiempo de sufrimiento de Leire le hubiese parecido corto.
Sin apenas darse cuenta había llegado a su domicilio, abrió la puerta y, dirigiéndose a su dormitorio, se refugió en la cama llorando desconsolado.
3
El recordatorio
Habían pasado ya cuatro meses desde su muerte cuando el doctor Riera recibió un sobre que contenía el recordatorio con una fotografía de Leire. Él no lo necesitaba para tenerla presente, no le era posible librarse de su recuerdo. Rememoró el día en que la había conocido, junto a otros niños y jóvenes que acudían a una institución especializada en la atención de enfermedades congénitas y degenerativas. Entonces era un médico maduro, con años de experiencia asistencial y, sin embargo, al entrar por vez primera en aquel centro, se quedó desconcertado por la algarabía reinante. Observó cómo algunos niños y adolescentes recibían tratamientos de fisioterapia, a otros les entrenaban en las habilidades necesarias para superar sus dificultades cotidianas, varios nadaban en una piscina climatizada acompañados de sus monitoras, los menos trataban de distinguir las letras y discernir los colores trazando líneas sobre folios en blanco o encajando puzles. El doctor Riera, que se había sentido ilusionado al recibir la llamada de los médicos del lugar para que les ayudara en el control de las infecciones –sobre todo respiratorias- que padecían, se sintió sobrecogido y acobardado al constatar las discapacidades de aquellos desventurados usuarios. Sin embargo, aquel temor se tornó en una especie de satisfacción a los pocos meses de atenderlos al saber que su presencia era realmente útil.
El establecimiento disponía de un prado ajardinado protegido por matorrales silvestres, fresnos, tilos y algunos robles, que se utilizaba como lugar de recreo de espera entre las distintas sesiones de fisioterapia. Escondido tras las cortinas de su despacho o bien oculto entre los rosales, el galeno observaba a los chicos y chicas acompañados de sus monitoras o de sus familias; de ese modo, podía sentir sus cuerpos palpitantes de vida en perfecta armonía con las estaciones del año: inquietos como pájaros en primavera, sesteando a la sombra de un árbol bajo el sol del estío, palideciendo tristones con la caída de las hojas y el viento del otoño, tiritando con los primeros fríos del invierno.
Fue de una manera casi imperceptible como se fue generando una cálida relación de amistad entre el doctor Riera y los padres, abuelos y hermanos de aquellos jóvenes que padecían alguna enfermedad o sufrido un accidente que les había incapacitado; o que, tocados por la desgracia, tenían algunos genes alterados. Se sentía cercano y solidario con sus historias personales –algunas de ellas complicadas–. Su espíritu se alegraba cuando reían y se ilusionaba con sus esperanzas, pero también, cuando le contaban sus cuitas, percibía sus sufrimientos, generándose situaciones que le producían un desasosiego especial. Era un mundo nuevo, desconocido, que despertaba en él un interés inusitado.
4
Una tristeza serena
El doctor Riera se encerró en su despacho con la imagen de Leire en la mano, tan inocente, tan bella… La había atendido durante años de las secuelas de la enfermedad congénita que padecía; dolencia que la había abocado de manera inmisericorde a una discapacidad severa. Desde muy niña precisaba de una silla de ruedas para los desplazamientos, de cuidados para cualquier actividad que quisiera realizar, de fisioterapia respiratoria para preservar, dentro de lo posible, su función pulmonar y, en los últimos meses, de oxígeno que paliara su fatiga.
Al final, el destino cruel que su condición le había reservado se impuso y quienes cuidaban de aquella adolescente dejaron que la naturaleza siguiese su curso. Sin embargo, para Clemente no fue una tarea sencilla, pensaba que podía haber hecho algo más por ella, se culpaba de no haber sabido acompañar a Leire en su tránsito a la otra vida –o a la nada-, de abandonar a sus padres en el duelo, se sentía responsable de tantas cosas… Sabía que el tiempo restañaría mal que bien sus heridas, pero que las cicatrices afearían su alma alejándole aún más del resto de seres que pululaban a su alrededor.
Como destellos de la memoria, Clemente Riera percibió fragmentos de su niñez olvidada, de su juventud extrañada, de sus amores perdidos; periodos de contornos imprecisos, pero que lo habían modelado y convertido en un hombre retraído y sombrío. Nunca se había sentido a gusto en este mundo de desgracias y los años habían agravado su tristeza, su cansancio. Sobrepasaba la edad de la madurez, el tiempo de cosecha ya había caducado y su vida era de una grisura inconmensurable. Estaba inseguro, temeroso ante la jubilación y el declive de la vejez y, aunque todavía su cuerpo se mantenía firme, era consciente de que las horas, los días, los meses se desvanecían con rapidez, de que los años se le escapaban irremediablemente. Temía al viento frío, a las ramas sin flor, a las hojas muertas, a la oscuridad tras haber llegado a este momento de su existencia y reconocer que la vida se la había perdido, malgastado.
Volvió a sentirse impotente, rabioso. Hubiera querido enmascarar su propia realidad, hacerla más tolerable, pero no sabía cómo liberarse de aquel bucle de emociones y sentimientos tan dolorosos y destructivos. Entonces, dirigió su mirada al recordatorio de Leire, a su fotografía, y, paulatinamente, la ternura que le inspiraba su recuerdo fue aliviando su espíritu atormentado. Y, cuando se hubo calmado, tomó la firme decisión de dedicar el tiempo que le quedara en esta tierra a tratar con cariño a los niños y jóvenes que acudían a aquel centro asistencial. Les ayudaría con sus conocimientos y, también, con lo que todavía restaba de su humanidad. Posiblemente, seguiría siendo un hombre taciturno, pero quizá, quién sabe, podría alcanzar la paz que su alma necesitaba, esa tristeza serena que él tanto ansiaba.